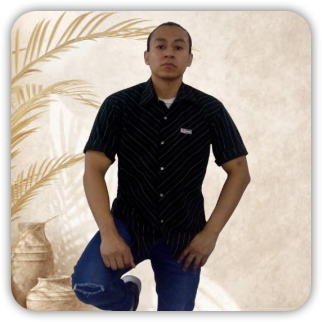Júpiter (planeta), geografía, satélites y anillos
El planeta Júpiter, también conocido como el quinto astro a partir del Sol y el más grande de nuestro Sistema Solar, es considerado el primer representante de los planetas gigantes o externos. Su denominación hace referencia al monarca supremo de la mitología romana. A pesar de tener un tamaño 1.400 veces mayor al de la Tierra, su masa es sólo 318 veces superior a la de nuestro planeta.
Esto se debe a que Júpiter está compuesto mayormente por gases, lo que hace que su densidad promedio sea tan sólo una cuarta parte de la densidad terrestre. Esta diferencia sugiere que su estructura interna es muy distinta a la de la Tierra y otros planetas rocosos.
Indice de Contenido
Introducción
Su trayectoria orbital media alrededor del Sol es de 11,9 años, y se ubica a una distancia promedio de 778 millones de kilómetros, equivalente a cinco veces la distancia que separa a la Tierra de nuestra estrella. El giro completo sobre su propio eje se completa en 9,9 horas, lo que genera un abultamiento en su sección ecuatorial que es perceptible al observarlo con un telescopio. Es importante destacar que su rotación no es homogénea en toda su superficie.

La apariencia de Júpiter es el resultado de la existencia de poderosas corrientes atmosféricas que, a su vez, están influenciadas por los diversos ritmos de rotación de sus diferentes zonas latitudinales. Las bandas que se observan en su superficie, adquieren mayor prominencia debido a la coloración pastel de las nubes que las cubren. Esta misma tonalidad es apreciable en la Gran Mancha Roja, un enorme ciclón con forma ovalada que exhibe matices que varían entre un rojo ladrillo y un rosa intenso.
La tonalidad de Júpiter es el resultado de la presencia de diversos elementos químicos que se forman a partir de procesos como la exposición a la luz ultravioleta, las tormentas y la elevada temperatura del planeta. Algunos de estos elementos pueden ser comparables a las moléculas orgánicas que jugaron un papel crucial en los primeros estadios del surgimiento de la vida en la Tierra. Este fenómeno está relacionado con la disciplina científica conocida como Exobiología.
Estructura y composición
En 1979, el conocimiento científico sobre Júpiter experimentó un gran avance gracias al exitoso lanzamiento de las sondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2 por parte de la NASA. Los análisis espectroscópicos realizados desde la Tierra habían permitido identificar al hidrógeno molecular (H2) como el principal componente de su atmósfera. No obstante, los estudios infrarrojos llevados a cabo por las mencionadas sondas indicaron que el 87% de la atmósfera joviana estaba compuesta por hidrógeno, mientras que el helio (He) conformaba la mayor parte del 13% restante.
La baja densidad observada en Júpiter sugiere que el interior del planeta está compuesto principalmente por los mismos elementos que se encuentran en su atmósfera. Así, este gigante gaseoso estaría formado fundamentalmente por hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros y abundantes en el Universo, lo que lo asemeja en composición tanto al Sol como a otras estrellas. Por esta razón, se ha propuesto que Júpiter podría haber surgido directamente de la nebulosa solar primordial, la gran nube de gas y polvo interestelar a partir de la cual se originó todo el Sistema Solar hace unos 4.700 millones de años.
En julio de 1994, los astrónomos adquirieron valiosa información sobre Júpiter después de que los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 impactaron contra su superficie. Estos impactos generaron una gran perturbación en la atmósfera de Júpiter, provocando el calentamiento de los gases internos hasta el punto de incandescencia y arrojándolos a la superficie. Los científicos observaron detalladamente estos gases desde telescopios en la Tierra y en el espacio, y mediante el uso de espectroscopios analizaron la composición de los gases para ampliar su conocimiento sobre la atmósfera del planeta.
Júpiter libera alrededor de dos veces más energía de la que recibe del Sol. Esta energía proviene de una contracción gravitacional lenta que experimenta todo el planeta. Sin embargo, para que Júpiter pudiera iniciar reacciones nucleares como las que ocurren en el Sol y en las estrellas, tendría que ser 100 veces más grande en masa.
La atmósfera de Júpiter es muy turbulenta y presenta una gran variedad de nubes. Debido a la abundancia de hidrógeno en la atmósfera, predominan las moléculas que contienen este elemento, tales como el metano, el amoníaco y el agua. Los cambios periódicos en la temperatura de la atmósfera superior de Júpiter muestran una pauta en el cambio de los vientos, similar a la de la región ecuatorial de la estratosfera de la Tierra.
Las imágenes secuenciales de las nubes de Júpiter muestran la aparición y el desvanecimiento de enormes sistemas de tormentas ciclónicas. En octubre de 1998, se descubrió un gran "óvalo blanco" al noroeste de la Gran Mancha Roja, que se identificó como una gigantesca tormenta (del tamaño de nuestro planeta) formada posiblemente por la fusión de otras dos.
Las temperaturas frías de la atmósfera superior de Júpiter (-125 °C) hacen que el amoníaco se solidifique formando nubes blancas de cirros, las cuales son claramente visibles en muchas imágenes transmitidas por la sonda espacial Voyager. Por otro lado, el hidrosulfuro de amonio se condensa a niveles más bajos y se mezcla con otros compuestos para dar lugar a las nubes oscuras que cubren gran parte del planeta.
La temperatura en la cima de estas nubes se sitúa en torno a -50 °C y la presión atmosférica es cerca de dos veces mayor que la de la Tierra al nivel del mar. La radiación procedente de una región donde la temperatura alcanza los 17 °C se filtra a través de agujeros en esta capa de nubes. Los científicos han utilizado radiotelescopios capaces de detectar la radiación que atraviesa las nubes para descubrir que la temperatura aumenta a medida que se profundiza en las capas inferiores de la atmósfera joviana.
Aunque la parte visible de Júpiter se encuentra en su capa más externa, los cálculos indican que la temperatura y la presión aumentan a medida que se profundiza hacia su interior. La presión llega a niveles que hacen que el hidrógeno se comprima y pase de un estado líquido a uno metálico altamente conductor. La información recopilada por las sondas espaciales a través de señales de radio sugiere la existencia de un posible núcleo rocoso o metálico similar al de la Tierra en el centro del planeta.
La generación del campo magnético de Júpiter se produce en las profundidades de sus capas internas. En la superficie del planeta, su intensidad es 14 veces superior a la del campo magnético terrestre y su polaridad es opuesta a la de la Tierra. Si se trasladara una brújula terrestre a Júpiter, señalaría hacia el Sur. Este campo es el responsable de la presencia de enormes cinturones de radiación formados por partículas cargadas que rodean al planeta a una distancia de 10 millones de kilómetros.
En el año 2005, la NASA aprobó el comienzo de la fase de diseño de una misión destinada a explorar el planeta Júpiter: la sonda Juno. A pesar de que el proyecto volverá a ser evaluado antes de su fase de desarrollo, se tiene previsto su lanzamiento para el año 2010. La sonda Juno se desplazará en órbita alrededor de Júpiter con el objetivo de recopilar nuevos datos sobre el núcleo, la atmósfera y el campo magnético del planeta.
Satélites y anillos
Júpiter cuenta con 63 satélites identificados, siendo el planeta con mayor cantidad en todo el Sistema Solar. En 1610, Galileo observó por primera vez los cuatro satélites más grandes alrededor del planeta, los cuales recibieron los nombres de los amantes mitológicos de Júpiter (o Zeus en la mitología griega): Ío, Europa, Ganimedes y Calisto. Desde entonces, se ha mantenido esta tradición para nombrar a los otros satélites o lunas descubiertos.
Observaciones más recientes han demostrado que la tendencia aparente del propio Sistema Solar se sigue en las densidades medias de las lunas mayores. Las lunas Ío y Europa, que se encuentran cerca de Júpiter, son rocosas y densas como los planetas interiores. Por otro lado, las lunas Ganimedes y Calisto, que están más alejadas, están compuestas principalmente de hielo de agua y tienen densidades más bajas. Durante la formación de planetas y satélites, la proximidad al cuerpo central (el Sol o Júpiter) claramente evita que se condensen las sustancias más volátiles.
Europa es uno de los cuatro satélites jovianos de mayor tamaño. Su superficie presenta estrías similares a los mares congelados de los polos terrestres. Calisto posee un tamaño casi equiparable al de Mercurio, mientras que Ganimedes es incluso mayor que este planeta. Si estos cuerpos describieran órbitas en torno al Sol en lugar de alrededor de Júpiter, serían considerados planetas. Los escudos de hielo de ambos satélites presentan numerosos cráteres, vestigios de un antiguo bombardeo probablemente cometario, similar al impacto de asteroides que dejó cicatrices en la superficie lunar terrestre.
A diferencia de Ganimedes y Calisto, la superficie de Europa es mayormente plana y está cubierta por una gruesa capa de hielo que posiblemente cubra un océano subterráneo global. Esta capa de hielo se formó después de los impactos iniciales de meteoritos. En la superficie de hielo de Europa se extiende una compleja red de grietas poco profundas.
Un grupo de científicos de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos ha informado que se ha encontrado una atmósfera muy tenue de oxígeno en Ganimedes. La presión de esta atmósfera es similar a la de la atmósfera de la Tierra a una altura de alrededor de 400 kilómetros. Anteriormente, el mismo equipo de científicos había descubierto una fina capa de oxígeno alrededor de Europa.
Calisto, el segundo satélite más grande de Júpiter, se encuentra en la periferia del cuarteto de las lunas más grandes del planeta. Durante más de 4.000 millones de años, su superficie ha acumulado una gran cantidad de cráteres de impacto. Estos cuerpos colisionan contra la superficie de Calisto, penetrando su oscura y fría corteza.
Ío es el satélite más peculiar de Júpiter debido a su superficie altamente contrastante, que va desde tonos amarillentos a marrón oscuro con áreas blancas y manchas negras. El vulcanismo es impulsado por la energía del interior del satélite, y durante los vuelos espaciales del Voyager en 1979 se detectó que al menos diez volcanes estaban en erupción. Desde entonces, se han observado otras erupciones en Ío. Los orificios liberan dióxido de azufre (SO2), que se condensa en la superficie, creando una atmósfera local y transitoria. Las áreas blancas consisten en SO2 sólido, mientras que las manchas de otros compuestos de azufre probablemente producen las otras marcas.
Las lunas restantes de Júpiter son de menor tamaño y han sido investigadas en menor medida que los cuatro satélites principales, aunque la sonda espacial Galileo, que entró en órbita de Júpiter en diciembre de 1995, envió imágenes de las cuatro lunas más cercanas al planeta en 1998: Metis, Adrastea, Amaltea y Tebe. Por lo general, tienen superficies oscuras de tono rojizo y están marcadas por numerosos cráteres.
Luego de examinar los registros recopilados por la nave Galileo en su aproximación a Amaltea, los especialistas concluyeron que este satélite es poroso y gélido, a pesar de encontrarse cerca de Júpiter. Su composición helada sugiere que se originó en una zona más fría del universo y se trasladó posteriormente a su ubicación actual.
En el año 1979, la nave Voyager descubrió un sistema de anillos muy débil en la cercanía de Júpiter. A partir de las imágenes obtenidas por esta nave, se revelaron la presencia de dos anillos: uno plano y principal, y otro más interno, que parecía una nube. Además, una de las imágenes parecía mostrar un tercer anillo muy tenue, de naturaleza externa. En el año 1998, la sonda espacial Galileo confirmó la existencia de este tercer anillo y descubrió que en realidad se trataba de un sistema doble de anillos, uno dentro del otro.
Asimismo, los datos transmitidos por la sonda Galileo sugieren que el sistema de anillos surgió a partir de grandes cantidades de partículas cósmicas originadas por la colisión de meteoros con las lunas internas de Júpiter. Las órbitas del anillo principal y de los anillos exteriores coinciden con las de las lunas que los alimentan de polvo. El material del anillo principal procede de Metis y Adrastea, en tanto que los anillos exteriores están compuestos por materiales de Amaltea y Tebe.